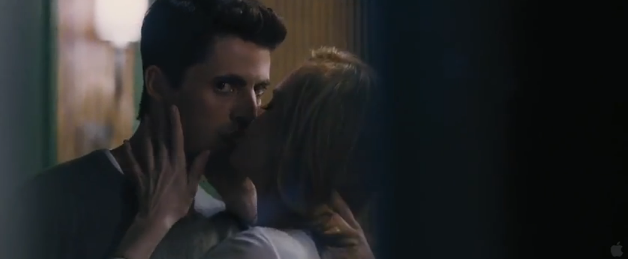 Stoker de Park Chan-wook (EEUU, Reino Unido, 2013)
Stoker de Park Chan-wook (EEUU, Reino Unido, 2013)
Juan Varo Zafra
La consideración del mal en la ficción literaria o cinematográfica contemporánea viene siendo abordado de dos modos. El primero representa el mal como un ente que amenaza el orden desde fuera, como una fuerza extraña y desestabilizadora. El relato suele tener un desarrollo más o menos épico con el enfrentamiento de las fuerzas del bien contra las del mal, saldado, generalmente, con la victoria del primero, el restablecimiento del orden y la madurez de los protagonistas involucrados en el conflicto. En el cine de terror encontramos ejemplos de este planteamiento en films como Drácula de Tod Browning o El exorcista de William Friedkin, por citar dos títulos emblemáticos. Hay también casos en los que el bien es derrotado sin que, por ello, se altere el esquema señalado, como por ejemplo en la reciente Insidious de James Wan.
En el segundo modo de abordar el problema del mal, este no adviene desde fuera sino que se revela como una presencia que siempre ha estado ahí, bajo un orden aparente que ya no puede seguir encubriendo por más tiempo un universo caótico, dominado por el dolor y la locura. El mal adopta entonces la forma de lo siniestro de Schelling, «aquello que debiendo permanecer oculto ha sido revelado». En el cine de terror, este sería el caso de los Drácula y Frankenstein de Terence Fisher o La semilla del diablo de Roman Polanski. En el thriller, esta comprensión del mal se encarna paradigmáticamente en Vértigo y Psicosis de Alfred Hitchcok, en el giallo de Bava y Argento y, desde luego, en los mundos insanos e inclasificables de David Lynch.
Stoker apuesta decididamente por esta segunda visión del mal a partir de algunas de las premisas más reconocibles del «gótico americano»: las sagas familiares decadentes, degradadas y malditas, los caserones siniestros, los secretos del pasado que regresan violentamente, la sexualidad exacerbada o reprimida, el incesto, el sadismo, la naturaleza amenazante y, simbólicamente, ensangentada; un cóctel que se remata con una sabia relectura del Hitchcock de La sombra de una duda, con cuya trama guarda algunos puntos en común, y Psicosis, de la que recupera citas, algunas muy sutiles, que el espectador atento sabrá disfrutar.
Stoker sorprende y cautiva por la construcción de una historia en los márgenes del relato, más mental que física, sugerente y elusiva a la vez, en la que los hechos, la fantasía, el deseo y las ensoñaciones se confunden, cuando el pasado se vuelca sobre un presente determinado por la fatalidad. El hecho de que toda la historia consista en un flashback enunciado subjetivamente por la protagonista dota a la trama de una ambigüedad añadida que interroga al espectador sobre su contenido y naturaleza hasta mucho tiempo después de terminada la proyección.
Pero, seguramente, la alta fuerza lírica y cruel de Stoker se encuentre así mismo en los detalles: el prodigioso esfuerzo por determinar encuadres originales de honda fuerza emotiva; o la decoración enrarecida y significante que dota a cada escenario de personalidad propia. Así, el sótano, con su secreto, posibilita unos planos laterales bellísimos de la niña avanzando entre penumbras al compas de la luz oscilante, que recuerdan, en cierto modo, uno de los pasajes más celebrados de Old Boy, la película más conocida, hasta la fecha, de su director; o el dormitorio de la madre, con sus plantas opresivas, mórbidas y sofocantes, y su desesperada pintura rosa fuerte exteriorización de una pulsión sexual tan frustrada como poderosa. También están excelentemente seleccionados y filmados los exteriores: los alrededores de sórdido hotel donde se hospeda la tía; el parque con los columpios, que nos ofrece un nocturno de nítida vocación pictórica con unos picados extraordinarios del tobogán y un plano estupendo en el que vemos a la niña montada de pie en un columpio giratorio orbitando alrededor de la cabeza de su compañero de instituto.
Del mismo modo, la música y el vestuario juegan un papel activo en la narración: unen y separan, distinguen a unos personajes de otros, sirven como armas para mentir, dañar o seducir, aíslar, o establecer relaciones imprecisas entre los personajes. Cada uno de estos tiene una forma de vestir propia que lo caracteriza: la niña viste como una cuáquera salida de una pesadilla de Grant Wood; la madre (de nuevo excelente Nicole Kidman) viste como una dama decadente de fin de siglo, siempre somnolienta y perdida en sus infiernos artificiales; el tío porta un vestuario retro, suavemente estilizado, que no desentonaría en el mundo de Mad Men; los chicos del instituto llevan ropas deportivas actuales y ayudan a subrayar el extrañamiento anacrónico de la familia Stoker.
Todas estos elementos coadyuvan a crear un relato enfermizo en el que Park Chan-wook elabora una poética del mal fascinante y perturbadora. Stoker, que no tiene ninguna relación directa con Bram Stoker, el autor de Drácula, remite sin embargo a este por analogía, al activar vagas asociaciones en el espectador entre las que destaca la idea de que la familia, al igual que el vampirismo, es también una enfermedad de la sangre.
