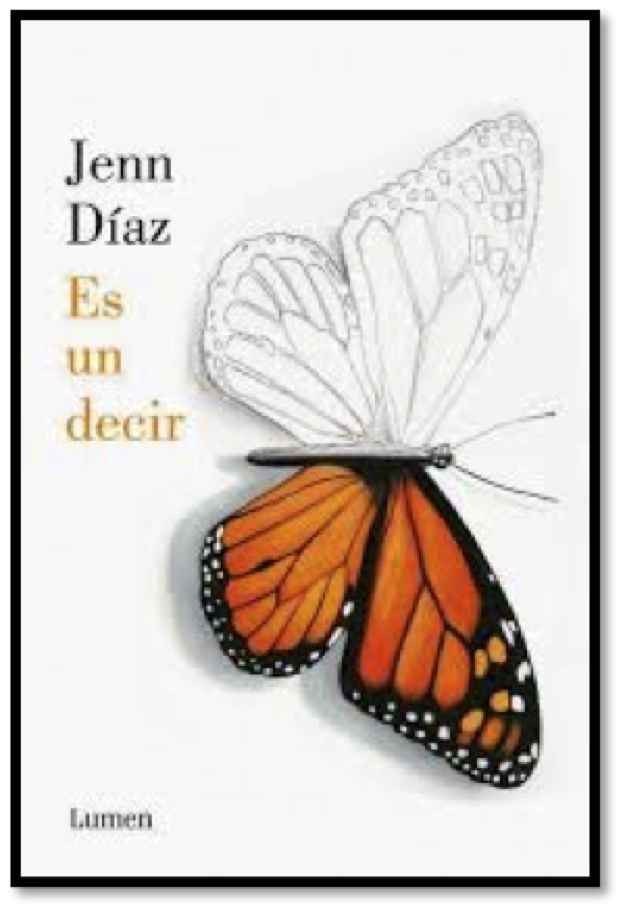Es un decir, de Jenn Díaz (Barcelona, Lumen, 2014), reseña de Inmaculada Rodríguez-Moranta (Universitat Rovira y Virgili)
“El nombre de la joven barcelonesa Jenn Díaz empieza a sonar en los corrillos literarios”, leí en un blog. “La niña prodigio que ha publicado cuatro novelas y solo tiene 26 años”, escribe un crítico. “Sus lecturas son Carmen Martín Gaite, Ana María Matute, Natalia Ginzburg…”, rescaté de una entrevista. Aunque Jenn Díaz, al hablar de la génesis de su novela, reconoce que ha tenido más peso lo que ha leído que lo que ha oído de la guerra civil y del franquismo, al tomar el libro quise renunciar a “la angustia de las influencias”, a todo ruido de fondo que me impidiera escuchar con nitidez las voces de sus protagonistas. Escribo “las voces” porque toda la obra, de principio a fin, es un decir que te conduce a un pueblo, a una casa, a una familia de la posguerra. Debe reconocerse, en primer lugar, que el tiempo y el espacio podrían ser otros, y la historia mantendría su peso, su misterio y su fuerza.
El primer párrafo me descubrió a Mariela en su refugio íntimo de palabras como clavos, más crudas que inocentes:
“El día que cumplí once años mataron a mi padre. Recuerdo que era viernes porque de haber sido otro día, a la mañana siguiente no habría ido al colegio y nadie habría rechistado. Lo sé porque a una niña de mi clase, a la que se le murió la madre, le perdonaron la falta. Pero mi padre murió un viernes, y como al día siguiente era sábado y no íbamos a la escuela, ni esa suerte tuve” (p. 11).
Al soplar las velas de su tarta, Mariela oye de fondo un disparo que le abre, de golpe, las puertas al mundo “estúpidamente adulto” en el que no cesará de escarbar, curiosa, perspicaz y callada. El silencio impide y enturbia la relación con su madre (“Lo nuestro estaba hecho de silencios, y con eso cuesta negociar”, p. 129), y pegar la hebra es lo que la une al mismo tiempo a su abuela (“Hablábamos, y mi madre daba golpes en la pared por la noche para que nos calláramos […] ˗Ni caso. Anda, no te calles ahora”, p. 27). Mariela no pregunta nunca, pero escucha, observa, piensa, y quiere llegar a saber por ella misma qué sucedió con su padre, del que solo ha logrado entender que era algo así como un rojo de mierda.
Sin descripciones –no hay apenas paisaje ni adjetivos- la voz narrativa te introduce en un ambiente opresivo e hipócrita (“no hay quien calle en un pueblo”, p. 109), habitado por vecinas que, con insana satisfacción, compadecen a la pobre niña vieja, que carga con un fardo: una vida corta y flaca. Son las mismas que en el velatorio “no se olvidaban de decirme que tenía que comer, porque la gente si no se mete en tus problemas no está tranquila”, y que acuden a un funeral vestidas y perfumadas como para un baile, y no pueden evitar sonreírse “cuando yo, la huérfana, no las miraba”.
Un tono sombrío e irónico se cierne sobre la precoz madurez de Mariela, una niña un poco bruta, que no llega a convertirse exactamente en “una señorita”, como de ella se espera. La crítica a los estereotipos femeninos de la época están impresos en el pensar en voz alta de Mariela, que, cuando quiere jugar a ser como todas, se inventa a “un hombre casado que me prometiera cosas que después no pensaba cumplir, que era lo que siempre se oía por ahí”, o se plantea que lo mejor es “tener hijos ilegítimos o no, y después pasar el resto de tu vida quejándote por lo que sea”. Es entonces cuando toma excéntricas decisiones como echarse un novio bueno y huérfano de madre. Pero al final se cansa “de tanta bondad, porque la gente buena casi siempre cansa, qué pena, y las mujeres, qué pena, y la pena siempre acechando” (p. 48).
La novela entrelaza la historia de tres mujeres de tres generaciones –abuela, madre, nieta- en una sola casa y en una familia llena de secretos: un áspero trozo de tela hecho jirones que Mariela se propone coser sin ayuda de nadie. En ese microcosmos se van adivinando y perfilando sórdidas tramas, que, de tan domésticas, llegan a ser universales. Con retrocesos, pausas y avances, la historia fluye asombrosamente gracias a la frescura de la oralidad, uno de los méritos más notables de esta obra. El lector entra en una colmena en la que caben los lazos de sangre, las apariencias y los bastardos, las muertes extrañas, la guerra y los rencores, las calladas desapariciones, los maridos ausentes y los novios sinvergüenzas. El lector se pregunta por qué una mujer pela cebollas al quedarse viuda para que se la vea llorando desde la ventana, o por qué a las estériles se las llamaba mujeres secas y desdichadas (p. 141).
El largo monólogo de la abuela, concentrado en un brillante e intenso capítulo, nos permite adentrarnos en esa otra generación en la que las mujeres han aguantado todo de los hombres, y han aprendido a sobrevivir con el disimulo y las mentiras a cuestas. En ese clima claustrofóbico brilla la sola esperanza de Mariela, símbolo de un nuevo modelo de mujer: “esa pequeña, en menuda mujer se va a convertir, en una señorona, ésta no va a ser ni como yo ni como su madre, de eso ni hablar; ésta es diferente” (p. 78).
La retahíla de palabras que se sueltan de pronto, en el momento más inesperado, constituyen la única liberación de una anciana que no ha osado jamás confesar(se) la verdad de su vida, tan llena de desperfectos como los hombres que se cruzaron con ella. Solo se atreve ante una desconocida enferma, a la que convierte en su tabla de salvación: “ahora a ti, que no me oyes, ahora a ti te lo cuento todo…” (p. 83). Sin visos de compasión pero tampoco de rencor, hilvana sus confidencias ante una moribunda, que no le va a contestar nunca, pero al menos ni la interrumpirá, ni la silenciará, ni se levantará para marcharse: “Te hablo mucho, te hablo, como a las flores, como a mis gallinas, como a la tierra, te hablo para darte vida”, “te voy a hablar todo el tiempo, no te preocupes, yo también estoy necesitada de que alguien me escuche, así que somos tal para cual” (p. 85)
Y, en este viaje de liberación hacia la madurez, los misterios van desvelándonos otra realidad; aunque, como reconoce Mariela, lo más sencillo hubiera sido “obviar que había secretos que debían guardarse incluso sin tenerlos y convivir con ellos sin ningún problema” (p. 37). Nos sobrecogemos cuando se desenreda la maraña y entendemos qué hacía aquella niña incomodísima que sigue a Mariela hasta su casa, o descubrimos el significado de la fotografía de una mujer anónima escondida en el doble fondo de un cajón, y la inesperada despedida de la abuela unida a la llegada de un hombre extraño en plena noche.
En definitiva, es un decir que la pérdida de la inocencia, la soledad y la entrada en la madurez unida a la muerte transita cerca de las veredas de Matute; o que Natalia Ginzburg se asoma en su prosa desnuda, descarnada e íntima, con su atención a lo cotidiano y su interés por la relación entre generaciones; y que el cuidado ejercicio de estilo construido a través de la oralidad, aparentemente sencilla y espontánea, nos evoca las maravillosas retahílas de Carmen Martín Gaite: las retahílas que han encontrado a una original y luminosa interlocutora llamada Jenn Díaz.