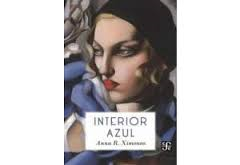Interior azul de Anna R. Ximenos. Fondo de Cultura Económica, 2012. Finalista del Premio Setenil 2013.
L’art c’est l’azur (Victor Hugo)
Con su ópera prima, Anna R. Ximenos (Barcelona, 1972) ha levantado los cimientos de una habitación y una voz propia habitada por mujeres representativas de la historia, la filosofía y la literatura moderna y contemporánea (Anna Ajmátova, Hannah Arendt, Katherine Mansfield, Marguerite Duras, Marguerite Yourcenar, Dorothy Parker, Mary Wollstencraft, Jane Bowles, Virginia Woolf, Mary Shelley, Isak Dinesen, Carson McCullers, Colette, Anne Sexton y Anna Freud). Solo una aparece como figura enigmática, Linda Campbell, creación de la propia escritora.
La cuidada arquitectura del libro remite a la técnica del cortometraje, pero las historias no son totalmente autónomas. Algunas de las protagonistas pasan de un relato a otro, propiciando un diálogo intertextual entre las voces de estas mujeres que se han leído entre sí y que se han planteado, a veces, cuestiones similares. Colette cuenta que su madre era una apasionada lectora de Mary Wollstonecraft (p. 54), teórica pionera de los derechos de las mujeres, quien protagoniza el quinto relato y reaparece en las primeras palabras del relato sobre Mary Shelley, su hija: “Me llamo Mary, igual que mi madre. Murió joven, diez días después de darme a luz” (p. 61). Linda Campbell se nos presenta tumbada en la cama de su habitación, leyendo Memorias de África, de Isak Dinesen, para después lanzarse a recorrer con su motocicleta las tierras tinerfeñas, en una persecución/búsqueda imaginaria de la escritora que no es, y que no será, tal vez, jamás. El texto anterior está centrado, precisamente, en la autora danesa Karen Blixen, que tuvo que adoptar un nombre masculino –Isak Dinesen- para poder vender sus libros. Por su parte, Marguerite Yourcenar rememora el primer viaje que realizó con su amada, Grace, cuando tradujo a Carson McCullers, personaje de la que se nos ha narrado previamente un retazo de su adolescencia. Por último, una tuberculosa Katherine Mansfield lamenta no contar con el apoyo que tuvo Virginia Woolf –que ocupa el penúltimo relato- al lado de su pareja, Leonard.
La obra está compuesta por dieciséis relatos breves que responden a un meticuloso ejercicio de síntesis. Ello se aprecia en la capacidad de la autora al haber seleccionado 16 voces femeninas de entre la amplísima nómina que nos ofrece la historiografía, así como en el logro de una escritura pulcra, sugestiva y eficaz. En apenas cinco o seis páginas, la narradora consigue desplegar un escenario, una época, una historia, un conflicto y un estilo personal que se ajusta al momento clave que apresa cada relato. El tono es contenido y sobrio, incluso en historias tan escalofriantes como la de la filósofa judía Hanna Arendt, que protegió a uno de los grandes pensadores del siglo XX a pesar de la vinculación pasada de éste con el nazismo: “El hombre que la había mantenido en vilo toda su vida. Su único, su loco, su desesperado amor […] Hanna Arendt, la judía mundialmente famosa por desafiar al pueblo alemán; la que había descubierto los orígenes del totalitarismo y la banalidad del mal, la primera que se atrevió a equiparar nazismo y comunismo, ayudaría en todo lo que podría a Martin Heidegger” (pp. 144-146). Historias amargas y vivas, por donde se desliza, en ocasiones, un incisivo humor. Así sucede cuando Shelley consigue enseñar a un maravilloso loro a insultar a su madrastra, Clairmont: “−Maa-rraa-naaa. Bien claro. Sin ninguna vacilación. Me ha costado mucho enseñarle” (p. 63), subraya con gozo la joven Mary. O en la escena protagonizada por Dorothy Parker, cuya lengua afilada debió causar estragos en la sociedad norteamericana de los felices años 20: “¿Qué vas a por gin-tonics?, para mí uno bien cargado. No tardes, tesoro […] Chin, chin. Vaya, perdona. No quería mancharte, ya sabes qué me pasa cuando bebo. Es lo que tiene la ley seca, que nos ha vuelto alcohólicos a todos” (p. 81). Y el mundo de los sentidos se abre magistralmente en episodios como el de una Jane Bowles en Tánger, donde se entremezclan aromas de especias árabes y sabores marroquíes -cuscús, tomate, cebolla, pollo y cordero, aguardiente tibio de manzana- en un amor envenenado que acaba devorando tanto a Jane como a su amante, Cherifa.
Todos los relatos están precedidos de un breve pórtico en el que Ximenos perfila unas singulares coordenadas sobre cada mujer, sobre cada espacio en el que vamos a penetrar. Cada uno de esos lugares íntimos está poblado de voces quebradas por la soledad, el silencio, el miedo o la transgresión. El resultado final es un hermoso y trágico mosaico en el que la necesidad de la escritura es, en definitiva, la urdimbre que da unidad a esa multitud de hebras, de vidas aparentemente deshilachadas. En estas mujeres la palabra aparece como búsqueda desesperada, no ya de la felicidad o de la plenitud vital, sino más bien de la supervivencia. El miedo al silencio es, quizás, la constante que une las mentes y sensibilidades de este corpus de mujeres pertenecientes a lugares, circunstancias y épocas distintas.
Las palabras de Anna Ajmátova tienen un valor semejante al de ese “corte de pan tan bonito” con el que sueña, hambriento, su hijo, desde el campo de concentración en Siberia al que ha sido deportado por haber escuchado un poema satírico contra Stalin. “Por favor, escríbeme, madre”, le suplica Lev. Anne Sexton es estimulada por su psiquiatra a escribir poesía como parte de una extraña terapia. Linda Campbell desea vivir otra vida, digna de ser contada, pero como nunca pasa nada, “se encierra en su habitación y agarra un libro. Y lee lo que no vive. Y vive lo que no escribe”. A Carson Mc Cullers la echa de casa su profesora de piano, celosa por el deseo que ha despertado en su marido. Y Carson se lleva consigo a Sombra, el gato, al que le susurra, susurrándose a sí misma: “No tengas miedo” “No tengas nunca miedo”. Colette, casada con Willy, asume que sus obras lleven el nombre de su marido, pero se reafirma en esa “lucha constante con las palabras para hacerles decir lo que de otro modo permanecería oculto”. “Toda mi vida –afirma el personaje− en esa necesidad imperiosa de nutrirme de ellas sorteando el silencio. Con miedo, sí, con el terror no reconocido a que dentro de unos años un día me levante y todos mis libros sean las páginas blancas de papá o estén firmados solo por Willy […] El miedo a emparedar mi vida entre dos falsos escritores. El miedo a no vivirla” (pp. 57-58). Isak Dinesen, tras un matrimonio forzado y fallido, no cesa de contar historias a su amante, el aviador Denys, que muere en un accidente, sumiéndola definitivamente en el vacío: “A mí ya no me queda nada. Excepto mis historias. O quizá ni eso”, sentencia finalmente (p. 88). Mientras Katherine Mansfield, enferma de tuberculosis, −buscando la sanación en una comunidad esotérica− desatiende las normas del gurú Gurdjieff y acaba rogando que le traigan “papel y lápices” porque quiere “escribirlo todo”, todo lo que había vivido en ese lugar (p. 105).
Inevitable es reparar en el simbolismo del color azul, que llegó al siglo XX a través de la literatura romántica, aunque Rubén Darío desmintió que el título de su famoso Azul (1888) remitiera a la sentencia de Hugo (“el azul era para mí el color del ensueño, el color del arte, un color helénico y homérico, color oceánico y fundamental”, escribió el poeta nicaragüense). Chevalier, en su Diccionario de símbolos apuntaría que el azul “es el camino de lo indefinido, donde lo real se transforma en imaginario”. El interior del libro de Anna R. Ximenos es azul, y ese color, el color de lo inefable, del ensueño, de lo indefinido, transita sutilmente por cada una de las fugaces historias. El azul tendrá distintas tonalidades, de acuerdo a una obra armónica en la que se funden acordes diversos. Es el color del miedo, del terror intangible. Así, Ajmátova, siente como se cierne la amenaza sobre ella en “el temblor de sus cortinas azules” (p. 14). La célebre feminista Mary Wollstencraft logra dar un nombre a su hija cuando el dolor del cordón umbilical azul deja de aflojar la garganta de la niña, a punto de nacer (p. 50); entonces, “rota de dulzura” logra decir: “Mary. Te llamas Mary, como yo”. Marguerite Duras, presa de un irrefrenable odio a la juventud de su amante, Yann, llena una y otra vez su copa, mientras contempla el mar; pero su mar es negro, “porque el azul, en Marguerite, siempre es negro” (p. 33). Es el color de la muerte en Virgina Woolf, quien, enloquecida por las ensordecedoras voces que oye sin cesar, se arroja “al azul voraz del río Ouse, un azul hipnótico al que no puede resistirse” (p. 131). Y también en Dorothy Parker, quien, sumida en una de sus habituales borracheras, juega en la fiesta a imaginar la muerte de Susan: “Esa niña eres tú. El conductor del autocar, despistado por el conejo gigante, te atropella. Vuelas, sí, vuelas por los aires. Al fin puedes lucir la bonita ropa interior azul que mamá te compra por si tienes un accidente. Lástima haber muerto en él” (p. 81). Es el color de la enfermedad y del patetismo en el relato protagonizado por Margarite Yourcenar, que aparece al cuidado de su pareja Grace, enferma de cáncer debatiéndose entre ponerse o no su absurda “peluca de plástico azul” (p. 119). El azul es el color de la misteriosa y destructiva atracción que Jane Bowles siente por su criada Cherifa, dueña de unos “endemoniados ojos azules” (p. 23). Pero el azul también encarna la liberación que invade a la norteamericana Anne Sexton, cuando, en la sala de espera de su psiquiatra, mira por la ventana “dos azules de intensidad distinta, el del cielo y el del mar […] “Paredes blancas. Una ventana abierta. Azul. Los ojos del doctor O. mirándola” (p. 37). Del mismo modo, Mary Shelley siente el júbilo de la libertad cuando una explosión en la cocina de la viuda Clairmont abre el techo de la casa, y al fin puede vislumbrar “un hermosísimo cielo azul cobalto palpitante de estrellas. Esto es la belleza” (p. 64). Pero también es un color que tiñe y subraya objetos esenciales en la vida de alguna de estas mujeres. Así, Colette se fijará en “un tintero de tinta azul” que reposa en el escritorio de su padre, la misma tinta con la que éste escribió sólo una dedicatoria, dejando cientos de páginas en blanco (p. 57). Anna Freud luce un “vestido azul” (p. 70) mientras se deja psicoanalizar por su padre. Hanna Arendt viste un “jersey azul” (pp. 135-137) el día en que el profesor Heidegger fija su mirada en ella en el aula; el mismo jersey con el que se cubre la mañana en que abandona el lecho del maestro. También la historia de Linda Campbell está indisolublemente unida a la de su Vespa azul, con la que huye, busca aventuras excitantes y coquetea con el riesgo. Y azul es el collar del cascabel del gato que Carson McCullers deja “sobre la tapa del piano” al abandonar su inocencia en la casa de su profesora de piano (p. 114). Pero también el azul adquiere propiedades metafísicas, de acuerdo al carácter inefable que tradicionalmente se le ha atribuido. Isak Dinesen, en su primera época, casada forzosamente con el barón Bror, compara su mundo con el de una “burbuja azul”, “Una burbuja hinchada que terminó por reventar nuestro matrimonio” (p. 87). Por último, Katherine Mansfield, asiste a una revelación vital y literaria, cuando, en uno de sus accesos de tos tuberculosa “una mariposa azul celeste le hizo un guiño desde el fondo de su conciencia” (p. 103).
Inmaculada Rodríguez-Moranta
(Universidad Rovira i Virgili)