CONCURSO DE MICRORRELATOS DE LA CÁTEDRA MIGUEL DELIBES
PRIMER PREMIO: Cosas de la edad por Óscar Royo Royo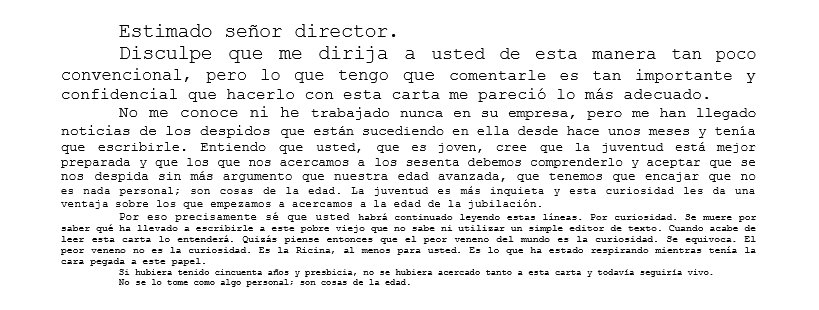
FINALISTAS:
Causas por Jose Ignacio Marín García
Tal vez no debí empezar a escribir nuestra historia.
Tal vez no debí levantarme aquella mañana de julio, los primeros rayos de sol acariciando el tibio aire de la habitación donde habíamos pasado una noche de amor clandestino, una más.Tal vez no debí recorrer con la vista, primero, con la mano después, el ondulado paisaje de su cuerpo, resiguiendo colina tras colina el delicado vello de una piel mucho más suave de lo exigible a una mujer casada con dos hijos.
Tal vez no debí despertarla acariciando su sexo, incitarla, provocarla para volver a leer el brillante libreto de amor que habíamos estado interpretando toda la noche.
Tal vez no debí sentirme mal cuando ella miró el reloj y saltó de la cama a toda pastilla porque llegaba tarde al hospital donde trabajaba. Tal vez no debí gritarle de aquella manera que me fastidiaban su forma de vida, su apego al trabajo y su empecinamiento por conservar las apariencias a toda costa, en especial cuando esa costa era yo.
Tal vez no debí anotar después todas estas impresiones en el cuaderno de apuntes donde escribo todo lo que la vida pone a mi alcance, en un intento insensato de capturar fragmentos de realidad para disponerlos en un futuro de manera que vuelvan a parecer reales, como si el juego continuo de descomponer y recomponer hubiese de acercarme al conocimiento de las cosas.
Tal vez no debí escribir en el cuaderno que lo único que me mantenía cerca de ella era el puro ejercicio de una sexualidad desbordante, vivida por su parte como un abrupto descenso a los infiernos en busca de una vida perdida, de unas ilusiones perdidas, de un amor perdido.
Tal vez no debí dejar constancia del aburrimiento mecánico que me había ido ganando en las semanas precedentes, insuficiente para que me decidiese a romper un lazo que se aflojaba cada día un poco más, pero bastante como para empezar a buscar respuestas en otras camas quizá menos calientes, pero también mucho menos complicadas.
Tal vez no debí anotar allí otros nombres, otras direcciones, otras emociones. Tal vez no debió quedar constancia de otras noches de amor que convirtieron las nuestras en un sucedáneo triste, una especie de mariposa disecada en un álbum de col·leccionista
Aunque tal vez tampoco eso fuera lo más importante. Tal vez lo verdaderamente relevante fuera el accidente que me ingresó de urgencias en un centro hospitalario, por el que volé a través de pasillos de luz rumbo a un quirófano donde me esperaba una mujer sorprendida, despechada, vengativa, que apenas dudó en equivocar la anestesia. Una mujer dolida por no haber podido leer su nombre en las veinte últimas páginas de mi cuaderno de notas.
La pluma por Antonio Tejedor García
Al tiempo de sentarse ante la mesa de caoba una mancha negra apareció en el bolsillo de la chaqueta blanca del Dictador. Los ministros y consejeros que le rodeaban intercambiaron miradas y silencios, y el jefe de protocolo, con la gravedad requerida por el acto, abrió la carpeta y colocó el documento a firmar sobre el escritorio. La mancha se extendía a toda velocidad, como si huyera aterrada; incluso una gota cayó sobre la mesa. Nadie se atrevió a una mínima reacción. El Dictador, impasible, sacó la pluma del bolsillo: fue el último sorprendido ante la falta de tinta con la que firmar una nueva sentencia de muerte.
Mudanza por Pedro Campos Morales
Al mudarnos de piso, la mesa del comedor, que nunca antes dio un problema, en el nuevo comedor se quedó coja, una pata quedó suspendida, negándose con obstinación a tocar el suelo. Decidimos tomarnos unos días de respiro para después mudarnos a otro piso.
Muros por Pedro Campos Morales
La vecina del 67 y el vecino del 69 levantaron muros medianeros para aislarse del vecino del 68. Poco después de las obras, el vecino del 68 vendió su casa sin haber pagado su parte de los dos muros.
Cuando un nuevo vecino ocupó el 68, la del 67 y el del 69 le exigieron pagar la deuda del antiguo vecino.
El nuevo vecino del 68 se remangó, echó abajo los dos muros y anunció a sus vecinos que la deuda quedaba saldada.
Parca por Isidro José Martínez Rodríguez
Jamás le tembló el pulso a la hora de desempeñar la tarea que le había sido encomendada; si bien se deleitaba –a veces, en exceso− en los prolegómenos, siempre ejecutaba su cometido de manera eficiente, con rauda diligencia y aparente serenidad.
Con pasmosa facilidad indagaba en lo más profundo de las almas de aquellos pobres infortunados, y con cierta frecuencia descubría, ocultos a la vista del común de los mortales, secretos impensados y, en repetidas ocasiones, crímenes inenarrables.
Como en este momento, al borde de esta cama, frente a un ser humano en apariencia similar a tantos otros, pero que en cierta manera es distinto a todos los demás −o, al menos, a la mayoría de ellos−, y en el que se ve reflejada como si estuviera frente a un espejo.
Cuando, con precisión de cirujano, se dispone a husmear en los sinuosos recovecos de su conciencia, emplea en la tarea más tiempo y esfuerzo que de costumbre, «me estaré haciendo vieja», piensa; y mentalmente repasa todas y cada una de las extenuantes jornadas en las que ha sobrellevado esta rutina impuesta y desalentadora, sin ningún tipo de compensación más allá del dudoso honor de contemplar, de primera mano, esa mirada fija justo al final, ese vacío, ese estremecimiento último…
Justo en ese momento, por medio de un gañido ronco, amortiguado por la respiración entrecortada y empaquetado bajo un envoltorio de flemas, el individuo, agonizante, le suplica: «¡necesito vivir…!».
Es tan sólo un instante, una pequeñísima fracción de segundo quizás, pero se siente embargada por un desconcertante, aunque efímero, sentimiento de compasión, de ternura inopinada y hasta ese momento desatendida. Luego, al cabo de un momento, en un gesto repetido cientos, tal vez miles, qué digo miles: millones de veces…, desenvaina la guadaña y, tras afilarla concienzudamente, se dice:
«¡…el trabajo es el trabajo!».
Pecados virtuales por Víctor Gutiérrez Sanz
-Me da una pereza terrible escalar el árbol para coger una manzana.
Eva miraba el móvil extasiada sin hacer apenas caso a su compañero.
-Pues en Twitter Dios dice que son un manjar…
-No sé, tía. ¿Y si lo dejamos y miramos un rato el Facebook?
-Eres un vago. Te leo el tuit de Dios: «Ira, gula, lujuria, avaricia, soberbia y envidia. Todo en un mordisco». ¡Esa mandanga es de la buena!
-Suena bien, pero paso. Además, eso que dices no parece escrito por Él. Le falta… ¿Cómo decirlo? Sí, le falta pomposidad…
-¡A ver si va a ser un fake!
Por si acaso por Óscar Royo Royo
Cada vez que mi padre me veía salir de casa con los zapatos sucios me soltaba un bofetón y me contaba la historia de la segunda caída de Cartago.
Con semblante serio, mientras yo me apresuraba a limpiar el polvo que había cubierto mis zapatos el día anterior en el patio emulando las paradas de Arconada, mi padre volvía a narrarme la batalla de la llanura de Zama. Como Aníbal lanzó sus elefantes contra las legiones romanas y, para contrarrestar la embestida, Escipión ordenó a sus soldados que bruñeran sus escudos para deslumbrar a aquellas bestias con la luz del sol. Mi padre, con las venas del cuello hinchadas por la emoción, me repetía que todo fue gracias a la limpieza porque, sin la pulcritud de los hastati en dar lustre a sus escudos, el ardid del joven general romano no hubiera logrado nunca derrotar al ejército cartaginés.
No digo que a mi padre le faltara razón, pero el problema es que yo siempre he tenido bastante más de elefante que de soldado. Supongo que es por eso que, treinta años después, todavía sigo descuidando la limpieza de mis zapatos; eso sí, siempre que salgo de casa llevo encima mis gafas de sol. Por si acaso.
Y han de caer del todo sin duda alguna por Alexandro Arana Ontiveros
Cuando terminó de escribir las últimas palabras de su gruesa novela de caballerías, le llegó un dejo extrañísimo como si de un chispazo se trata- ra: de pronto sintió como si eso estuviera aconteciendo al mismo tiempo en otro universo paralelo.
Entrecerró los ojos un momento para sentir ese deja vu y un instante después soltó una carcajada… ¡Resultaba excesivamente ridículo!
«Sentir que al mismo tiempo en otra dimensión, un tal Cide Hamete Be- nengeli estaba escribiendo exactamente lo mismo que él, era algo increí- ble. Pero sentir que un tercero llamado Miguel de Cervantes Saavedra también lo hacía, ya rayaba en lo inverosímil», pensó Pierre Menard. Y pasado ese breve momento de locura, cerró el volumen recientemente terminado.
Vale.
Zapatos nuevos por Lorena Rodríguez Rodríguez
Carlitos caminaba detrás de los otros niños hacia el altar con la vista clavada en la vela que llevaba en las manos. Miraba la gota de cera que, poco a poco, iba resbalando amenazante. Rezó porque se detuviese pero, aunque se encontraba en el sitio adecuado, la gota cayó.
-¡Mierda!
Todos los parroquianos se giraron. Unos murmuraron, otros menearon la cabeza, pero veía en sus caras que todos pensaban lo mismo: Ya está el hijo de Paca otra vez.
Subió a la tarima sin saber lo que era una tarima, rojo como un tomate, sintiendo una mezcla de rabia y vergüenza. El cura comenzó entonces a leer su gran biblia amarillenta. Carlitos mientras tanto buscaba a su madre con la mirada. Quería saber lo que le esperaría en casa después de soltar una palabrota en la casa del señor y, peor aún, delante de todo el pueblo.
-¿Renunciáis a Satanás?
Todos sus compañeros gritaron «Sí» muy fuerte. Él también lo gritó, aunque a destiempo. Puede que no gritase si no que lo susurrase. ¿Había contestado siquiera? La pregunta le pilló desprevenido. Nadie le había dicho que en su primera comunión fuesen a hablarle de Satanás.
Esa noche no pudo dormir. Repitió cientos de veces «Renuncio a Satanás» en su cabeza y una decena más en voz alta, pero sabía que no era lo mismo. Había perdido su oportunidad.
Intentó calmarse diciéndose que él era un niño muy bueno: compartía el bocadillo con Juan cuando se lo robaba Tato, no se chivaba de Tato cuando robaba a Juan, casi no había mirado cuando Tato le levantó la falda a Alicia…
Luego recordó que ese mismo día había dicho un «Mierda» bien alto en la iglesia.
Pero Dios le perdonaría. Porque él era un niño muy bueno y no quería tener nada que ver con demonios. Sí, podía dormir tranquilo. El no robaba ni mentía.
Aunque, ahora que lo pensaba, ¿no había mentido esa misma mañana? Había salido de casa con la ropa de los domingos, unos brillantes zapatos nuevos y todo repeinado, preparado para comulgar por primera vez.
No paró de presumir de sus zapatos, ese par de zapatos de piel nuevecitos. Pero mentía. Eran unos zapatos que su tía de Madrid había enviado hacía un mes. Nadie sabía que en realidad se le habían quedado pequeños a su primo. Nadie salvo él y Dios.
Bueno, él, Dios y su madre. Había sido ella la que le pidió que dijese a todo el mundo que esos zapatos eran nuevos, que «la gente es muy mala y envidiosa» y que «Mariana iba a quedarse muda de rabia, ¡por lista!».
Carlitos saltó de la cama con los puños apretados y la cara ardiendo, se acercó a su madre y la zarandeó hasta que entreabrió los ojos, confusa.
-¡Sepa usted, buena mujer, que ha condenado mi alma a arder por toda la eternidad!
Y volvió a su cama a esperar a que llegase Satanás y poder explicarle su versión de los hechos.
