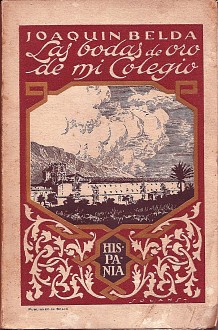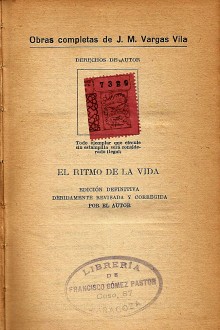Una angustiosa búsqueda de la autenticidad, de la originalidad a cualquier precio, marca el concepto de cultura a principio de este siglo XXI, pero hace cien años nadie daba importancia a esa pirueta estilística que te convierte en imprescindible; vivir era la consigna, no perdurar. Lo paradójico es que mientras toda una generación busca motivos de provocación, aquellos que no pensaban más que en llegar dignamente a final de mes lograron épater a una sociedad educada en la recreación de imágenes imposibles sacadas de unos versículos indescifrables. La zafiedad de algunos libros les debía causar perplejidad, aunque ese estilo directo, que contaba historias cotidianas, era simple observación de un entorno que no era épico, y su lenguaje era tan vulgar como el que se escuchaba en la calle. Algo que irritó a una crítica encantada ante el discurso sin palabras, siempre a la busca de un símbolo que tenga potencia, de ese algo que acerca al hombre a la divinidad… En vez de hacerle oler el fango de unas calles por las que, en su turbia imaginación, desfilaban los esplendores imperiales. Algo realmente inadmisible para la estética de la inmolación, del sacrificio por ideales tan inamovibles como obtusos.
La lucha de los autores de novela popular no era por la fama, ellos querían vivir de sus derechos de autor. No escribían sobre las grandes verdades patrias y, además, pretendían cobrar por sus obras, Cervantes y Larra se revolvían en su tumba, españoles dedicados a la cultura y que no estaban, ni en la miseria, ni en la cárcel, ni en el exilio, la Nación se resquebrajaba ante tamaña osadía (aunque afortunadamente los pedazos quedaron unidos en un tiempo razonable con la argamasa fraguada con la sangre de los asesinados a partir de 1936). Un sueño, pero durante un breve periodo de tiempo hubo una tímida industrialización de la cultura que permitía vivir dignamente de ella, aunque no exenta de estafas más o menos conocidas.
Ramón Sopena estampó esta nueva realidad en sus ediciones, en las que debía pegarse un sello que garantizaba el cobro de los derechos de autor, y así se advertía en un recuadro de la portadilla: Todo ejemplar que circule sin estampilla será considerado ilegal. Mensaje que se recordaba al final de cada obra; Lector: Si este libro te agrada, no lo prestes. Porque restándome compradores, agradecerías el deleite que me debes, devolviendo mal por bien. Si este libro no te agrada, no lo prestes. Porque obra insensatamente quien propaga lo malo. Prestar un libro es un gran perjuicio para el autor que cobra derechos por ejemplar vendido. Un loable propósito que permitió a autores como Vargas Vila[1] vivir holgadamente de su producción literaria, ya que supo captar la atención con su estilo directo, frases breves e historias desgarradoras. Un modelo de empresa que pronto quedó en evidencia, cuando los autores perdieron la ingenuidad y se dieron cuenta de los tejemanejes del editor. El más explícito fue Zamacois, a su vez dedicado a las labores de editor honrado, en sus reediciones advertía:
A MIS LECTORES
Mis doce o quince primeros libros: La enferma, Punto-Negro, El
Seductor, Duelo a Muerte, etc., fueron escritos a vuela pluma,
bajo la presión de la Necesidad, y vendidos a precios irrisorios a
la Casa editorial Sopena, la cual, después de veinte años,
continúa publicándolos con los mismos deplorables andrajos
literarios con que aparecieron.
Pero yo, persuadido de que no merecían este mal trato, acudí a
corregirlos, y tan honrada y perseverante aplicación puse en ello,
que casi “he vuelto a escribirlos”.
Por consiguiente, la única edición que me atrevo a recomendar a
mis lectores es la de RENACIMIENTO. Todas las anteriores
―especialmente aquellas de la Casa editorial Sopena― son
execrables y únicamente merecen olvido. Yo no las reconozco,
no las autorizo; yo no escribiré jamás sobre la primera página de
esos volúmenes una dedicatoria…
Por rescatar los millares de ejemplares que de esas ediciones
se han vendido daría el autor su mano derecha…
Felipe Trigo y Vargas Vila marcaron el camino, se podía vivir dignamente de los derechos de autor, la bohemia que tantos réditos literarios había dado a los autores de principio de siglo empezaba a quedar como una pose o, en el peor de los casos, como forma de vida de un puñado de inadaptados. Los editores empezaban a pagar dignamente a unos autores que complementaban sus ingresos con cargos públicos, como Carrere, con un sinfín de actividades repartidas entre lo público, la escenografía y el cuplé como Retana, o con traducciones como Belda. El ambiente social en que se movían la mayoría de los autores era poco dado a las extravagancias de Antonio de Hoyos y Vinent al que su origen y vasta cultura le permitía encajar en cualquier ambiente con naturalidad. Lo más habitual era llegar a la sicalipsis desde la burguesía más ortodoxa; Belda describe una estricta formación en el colegio de los jesuitas de Orihuela (al que también asistió Artemio Precioso y critica en su obra “El hijo legal[2]”), en el libro “Las bodas de oro de mi colegio”[3], que choca con la imagen que la prensa de la época daba de él. Si seguimos su trayectoria en prólogos y entrevistas descubrimos a una persona cultivada: “No se traduce para los escritores: todo escritor español que no lea el francés y el italiano —digo leer, no hablar— no merece la consideración de tal”[4]. Y enfoca su trabajo con un criterio moderno: “Se traduce para un público que no sabe leer francés (…) y lo que hay que hacer es darle, con palabras españolas, la sensación aproximada, ya que la misma es imposible en la mayor parte de los casos, a la que dio en su lengua el autor original”[5].
Ya en 1900, uno de los primeros propagadores de la sicalipsis, Eduardo Zamacois, nos describe en su novela “Incesto”[6], la situación acomodada de uno de estos escritores galantes que se ganaba la vida excitando a sus lectores pero en su casa imponía la más dura moral burguesa. Gómez-Urquijo, podría ser el reflejo de muchos de estos autores que no reflejaban en sus obras su vida. Por supuesto la trama está precisamente en que la hija de este autor galante, Mercedes, empieza a comportarse como en las novelas de su padre, lo que le hace exclamar a este al final de la obra: “…él había corrompido a su hija, él poseyó su alma, y aquel incesto abominable lo continuaba otro hombre… —¡Yo fui, yo fui— Repetía”[7]. Es tentador imaginarse un principio de siglo como el descrito en las novelas de todo los autores populares, pero era mucho más fácil encontrarse con Vicente Díez de Tejada[8] en su caseta de telégrafos que con Julito Calabrés[9].
[1] José María de la Concepción Apolinar Vargas Vila Bonilla (1860-1933), activista político y novelista autodidacta que se curtió en las guerras civiles de Colombia. Profundamente anticlerical tendía a apoyar cualquier expresión radical contra las injusticias y el imperialismo. Como novelista se decantó por la sicalipsis, siendo excomulgado por su novela Ibis.
[2] El hijo legal, Artemio precioso, Ed. Librería Rivadeneyra, Madrid 1922.
[3] Joaquín Belda, Las bodas de oro de mi colegio, Biblioteca Hispania, Madrid s/f, La obra se terminó en febrero de 1923.
[4] Joaquín Belda, prólogo a “La maison Philibert” de Jean Lorrain, Biblioteca Nueva, Madrid s/f.
[5] Idem
[6] Incesto, Eduardo Zamacois, Ed. Ramón Sopena, Barcelona s/f.
[7] Idem.
[8] Vicente Díez de Tejada (1872-1940), profesionalmente ejerció como jefe de telégrafos en Arenys de Mar, lo que no le impidió tener una abundante obra de narrativa breve.
[9] Alter ego de Antonio de Hoyos y Vinent, personaje secundario de muchas de sus novelas.